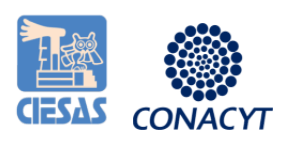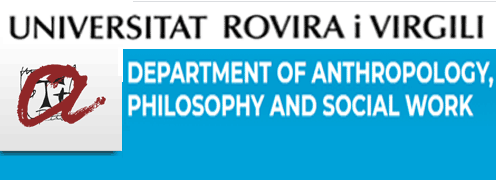En la década de los treinta del siglo pasado, Robert Redfield fue el primer antropólogo en constatar que la llegada de visitantes afectaba a las costumbres y al significado de las festividades religiosas de Yucatán. Desde entonces, la antropología social y cultural ha estudiado ese conjunto de sofisticados dispositivos socio-tecnológicos e intrincadas ramificaciones de intereses capitalistas que crea en los individuos de ciertos grupos sociales el deseo de visitar otros lugares y que facilita la ilusión de su satisfacción; algo que, por comodidad gramatical, llamamos “turismo”. Es cierto que durante décadas hubo etnografías que, navegando contracorriente, abrieron una grieta y legitimaron una “antropología del turismo”. El tiempo ha pasado y en la actualidad, la contundente realidad global de las actividades turísticas se ha impuesto. Hoy ya son muchas las investigaciones que se acercan al fenómeno del “turismo” desde la socioantropología. Sin embargo, aún se mantiene aquella visión antigua que lo conceptualizaba como un agente externo y ajeno a los territorios, incluso, en territorios donde las prácticas turísticas ocurren desde hace décadas. En estas líneas planteo que esta conceptualización debilita la potencia crítica de estas investigaciones.
Una lectura de la literatura socioantropológica sobre turismo evidencia que lo que comenzó siendo un objeto de estudio centrado en lo que hacían los visitantes y en las consecuencias de su llegada, de algún modo, se personificó en un agente del que se hablaba en singular y que se representaba -casi- como dotado de conciencia propia y capacidad de acción autónoma: el turismo. Aquella conceptualización respondía a la realidad de un fenómeno nuevo; una perspectiva teórica comprensible porque los turistas apenas aterrizaban en contados lugares y abordar el turismo desde la aculturación era coherente. Hoy es una realidad global y demanda un giro conceptual.
En muchos territorios las prácticas turísticas producen desde hace décadas un contexto (con ritmos y espacios característicos) que explica y da sentido a -casi- todo: desde el horario de los comercios hasta el calendario de fiestas, pasando por la ocupación de plazas, las políticas públicas o las manifestaciones identitarias. Es difícil hacer etnografía en estos contextos pensando las actividades turísticas como si de un fenómeno monolítico y externo con capacidad de agencia se tratase y refiriéndolas en singular: el turismo hace tal o cual cosa, o provoca tal o cual consecuencia. Una construcción gramatical contra la que prevenir porque usurpa a los grupos sociales locales su capacidad estructuradora y oculta la naturaleza dialógica de las dinámicas que ocurren en los contextos turísticos. Mantener un enfoque así dificulta la comprensión de la complejidad causal de su diversidad y las consecuencias socioculturales de sus concreciones espaciales.
Sin duda, aquella perspectiva sigue encontrando eco porque, muchas veces, el acercamiento etnográfico al turismo aún se realiza tangencialmente. Jeremy Boissevain ya advirtió que la antropología atendía a los turistas de soslayo y solo cuando irrumpían de manera inopinada en su escenario etnográfico.
Mas seguir conceptualizando a los turistas como interferencias y externalidades -cual deus ex machina-no parece que hoy sea la más rigurosa de las perspectivas científicas. En muchos territorios, la realidad cotidiana está afectada por los intereses y valores capitalistas de un sistema turístico global que ha sofisticado sus mecanismos de comercialización hasta el punto de volver asequible cualquier recurso independientemente de su naturaleza tangible (paella) o intangible (rituales), o de su accesibilidad (Barcelona) o inaccesibilidad (Everest). En los destinos turísticos consolidados lo cotidiano está tan atravesado por las ramificaciones turísticas de esta versión hedonista de la Realidad capitalista, que resulta etnográficamente muy difícil identificar qué pertenece al imaginario turístico y qué a la cultura autóctona. O, haciendo énfasis en las identidades, explicar cómo los locales han llegado a entenderse a sí mismos y a construir su sentimiento de pertenencia a través de ese imaginario turístico que antaño los invadiera.
La antropología debe, pues, dar un paso al frente y, complementándose con otras disciplinas científicas hermanas como la sociología, la geografía humana o la historia, etnografiar lo que ocurre en esos contextos locales donde las prácticas turísticas globales se hacen cada vez más visibles y generan conflictos. Es muy importante NO conceptualizar el turismo como un agente cerrado y homogéneo que actúa igual sobre todos los lugares que comercializa. No parece riguroso abordar su explicación solo desde un a priori obsesivamente crítico con unas actividades que crean deseo, facilitan el transporte, alojamiento y entretenimiento y de las que participamos, en mayor o menor grado, casi dos mil millones de personas, incluidos los que leemos este texto. Quizás los conflictos socioespaciales en muchos contextos turísticos puedan estudiarse como una variante del tema “No en mi patio trasero” (NIMBY).
Es comprensible que en territorios con una fuerte dependencia socioeconómica de las actividades turísticas, los poderes económicos y sus medios de comunicación hablen del turismo en singular. En España, por ejemplo, la Cuenta Satélite del Turismo recoge que este alcanzó en 2022 el 11,6 % del PIB y el 9,3 % del empleo total. En países como España y hablando en términos macroeconómicos, parece consecuente que la administración de la Realidad utilice el singular como epígrafe contable. Sin embargo, para desplegar toda la potencia científica y crítica que caracteriza a la socioantropología, resulta poco preciso ocultar bajo un mismo término a los agentes sociales, intereses y valores que promueven iniciativas tan dispares como la construcción de una urbanización en la Costa del Sol o de un centro de interpretación de un yacimiento arqueológico local en los Andes.
La antropología que estudia lo que ocurre en contextos turísticos, demuestra que los procesos sociales, culturales, económicos o ecológicos que, por ejemplo, desencadena la irrupción de una plataforma de alojamientos turísticos en un barrio son de una naturaleza radicalmente distinta a los que desencadena un proyecto de desarrollo rural, o el reconocimiento UNESCO de un elemento cultural. No se trata de una dicotomía bueno/malo que remita a grados de autenticidad –concepto inoperativo donde los haya—o fetichice el territorio, pero sí es importante subrayarlo porque, como mínimo, y aunque todos miran hacia el exterior porque quieren engalanar el lugar para atraer visitantes, debemos distinguir teórica y metodológicamente como tipos-ideales, al menos, entre aquellas iniciativas que se generan en y se promueven desde el exterior, de aquellas otras que nacen en y se piensan desde el territorio. Porque, aunque tienen propósitos comunes y comparten la misma lógica del beneficio, el abanico de procesos que desencadenan y los juegos de intereses sociales y económicos y los valores que los constituyen son de naturaleza radicalmente distinta; así, por rigor científico, debemos referirnos a estos precisando que no hablamos sobre el ‘turismo’ en abstracto, sino de una modalidad de turismo en concreto. Esta sencilla distinción muestra que NO debemos abordar estos desarrollos como si el agente causal o desencadenante fuese idéntico y agrupar todo bajo el mismo epígrafe contable: el turismo.
Los intereses de la industria turística -siempre moviendo capital- segmentan el mercado recurriendo a infinidad de adjetivos para, sin pudor, crear la ilusión de que son productos distintos, generar constantemente nuevos deseos entre los individuos de ciertos grupos sociales y ayudar a que -Pierre Bourdieu dixit- esos grupos sociales tengan otro elemento más para distinguirse. Por motivos diferentes, también la socioantropología debe utilizar el plural, no tanto por esa lógica mercantil, sino por esa lógica científica que desvela lo común subrayando las diferencias.
La socioantropología debe realizar un esfuerzo teórico-metodológico, introducir perspectivas dialógicas y diacrónicas y variables ecológico-culturales que modulen los matices de algunos conceptos muy extendidos como “turistificación”, “sobreturismo”, “patrimonialización”, etc.; todo ello, para que las etnografías adquieran el valor que merece el esfuerzo investigador. Precisamente, esta es la fortaleza de la antropología: su capacidad para desentrañar la densa red de intereses sociales, de juegos de poder, de valores y de significados que conforman a los grupos humanos que habitan un territorio.
Es menester que la antropología atienda a la pluralidad de realidades que constituyen eso que, por simplificar, llamamos turismo. Es imprescindible que los/las investigadores/as que lo estudian porque se les cruza en su quehacer etnográfico, vean una oportunidad para el avance teórico y metodológico de la disciplina. En definitiva, si se piensa, no parece compatible subrayar la importancia de la etnografía como herramienta más distintiva de la disciplina y seguir hablando del turismo en singular.