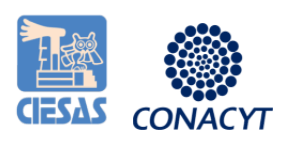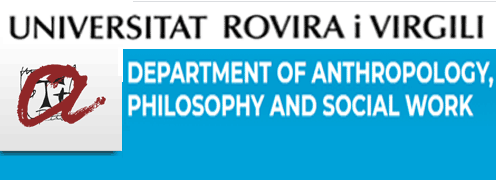-
La antropología ha participado con éxito en crear procesos de paz desde la Segunda Guerra Mundial, siendo el trabajo de Ruth Benedict con la cultura japonesa uno de los referentes más importantes.
-
La actual guerra de Ucrania sigue un patrón modélico de esquismogénesis, según el concepto que definiera Gregory Bateson en los años 60.
-
La gestión de símbolos y sus significados es hoy un elemento fundamental en la reducción de conflicto, como lo ha demostrado la intervención de antropólogos en casos como el Valle de los Caídos en España.
Una de las grandes y conocidas contribuciones de la antropóloga Ruth Benedict en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial consistió en cimentar las prósperas y duraderas relaciones entre Japón y Estados Unidos tras las atrocidades del conflicto.
Su asesoramiento a la Administración de Franklin Roosevelt sirvió para que se mantuvieran intactos el Palacio y la Dinastía Imperial de Japón. Tras el brutal bombardeo de Tokio, su consejo permitió respetar uno de los más importantes símbolos de la cultura enemiga. Con acciones de esta índole, tras la guerra el adversario se convirtió en aliado; y a la vista de las barbaries que sufrió, como las de Hiroshima y Nagasaki, ese logro no fue nada despreciable. Benedict sabía bien que gestionar los símbolos de una cultura era una forma de eliminar el germen de un proceso repetitivo e indefinido en el tiempo hacia las escaladas bélicas, aquello que Gregory Bateson acuñara con el término de esquismogénesis.
Desde AIBR somos conscientes de la importancia de destacar el trabajo antropológico, y más en tiempos de conflictos tan brutales como los que vivimos. Recordemos cómo hace pocos años Francisco Ferrándiz, investigador titular del CSIC, expuso en el Congreso Internacional AIBR de 2019 en Madrid su colosal estudio sobre Memoria Histórica en el Valle de los Caídos. Al igual que el trabajo de Benedict, el de Ferrándiz nos ha demostrado la relevancia de gestionar los símbolos creados en tiempos de postguerra. Estos trabajos son los que fundamentan las políticas de prevención para que determinados conflictos bélicos no vuelvan a reproducirse con el paso del tiempo.
Con más o menos críticas, la historia de vez en cuando nos ofrece chispas de esperanza en las que nuestra disciplina trabaja en tiempos de guerra para crear la paz. Ese tipo de esperanza existió con proyectos como el Human Terrain Systems en Iraq y Afganistán, a pesar de tener que lamentar hoy no solo el fracaso del programa sino también algunas tristes historias, como las de la antropóloga Paula Loyd, rociada de gasolina y quemada viva por uno de los informantes con los que trabajaba. Y en los entornos de poder de vez en cuando las figuras políticas se relacionan con nuestra disciplina. El gobierno de Afganistán, antes de la violenta toma del estado por los talibanes en 2021, fue de hecho presidido por el antropólogo Ashraf Ghani Ahmadzai, en su día profesor de la Universidad Johns Hopkins. Y en el ámbito formativo, cabe mencionar al príncipe Carlos de Inglaterra, que se graduó en antropología como discípulo de Mary Douglas y Edmund Leach.
Con estos ejemplos en mente, hoy presentamos nuestro número en el contexto de la invasión a Ucrania y contemplamos con tristeza una guerra que ha carecido de cualquier ápice de inteligencia antropológica. Las imágenes de los edificios de gobierno devastados, el bombardeo de hospitales infantiles o el lanzamiento de misiles a teatros en Mariúpol elimina el más mínimo resquicio para pensar que dichas acciones tengan cualquier tipo de interés por preservar en Ucrania a los símbolos del país atacado. A la hora de escribir estas líneas, queda en evidencia que la invasión militar ha venido acompañada no solo de un completo desprecio hacia la vida humana -algo que parece asumirse en una guerra- sino también de una torpe intención de destrucción total de la cultura invadida.
En este contexto, la primera contribución que tenemos el privilegio de publicar llega de la mano de Carlos Giménez Romero, Director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no Violencia en la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Giménez nos ofrece una impecable descripción de los procesos de mediación desde el posicionamiento de la antropología. Su contribución nos da una condensada visión de los pasos que recorre nuestra disciplina en la construcción de la paz. En la vida humana, nos recuerda Giménez, el conflicto está siempre presente de manera latente o no, pero la paz puede ser compatible con el conflicto en cuanto la violencia está ausente. Es en la creación de tal cambio social donde deben intervenir los especialistas en mediación.
Otra de las brillantes contribuciones que publicamos en este número nos la ofrece Rosana Guber, investigadora de CIS-IDES/CONICET y autora de numerosas obras sobre conflictos bélicos, con especial atención la Guerra de las Malvinas en 1982 entre Argentina y Gran Bretaña. Dicho conflicto combinó un amplio rango de aspectos que van desde el colonialismo extranjero hasta el fallido uso del ataque bélico para encubrir la violación de los más elementales derechos humanos por parte de una dictadura. Guber nos advierte de la premeditada tendencia que en la antropología existe para eludir en nuestros estudios al mundo militar. En su artículo nos ofrece la perspectiva del actor, y nos advierte sobre la importancia que para la antropología tiene estudiar desde dentro un hecho humano, la guerra, que nos acompaña desde el inicio de nuestra existencia.
Cuando seguimos día a día el conflicto ucraniano no paran de venirnos a la mente conceptos con los que en antropología estamos muy familiarizados. El significado de la palabra “Ucrania”, que en ruso antiguo significa “tierra fronteriza”, hace referencia a uno de los campos emblemáticos de la antropología, la liminalidad. Las palabras son los símbolos más poderosos que usamos, y el concepto de frontera, algo que a la vez une y separa a los países, es en este aspecto uno de los más representativos. Durante tres siglos consecutivos Ucrania ha sido invadida por sangrientos autócratas. Napoleón, Hitler, Stalin y Putin. La diferencia es que en esta última ocasión Ucrania no solo ha sido una frontera, sino también un símbolo de unificación de Europa y Occidente en una forma que jamás se había visto en la historia. ¿Cuál es el análisis que podemos dar desde la antropología?, ¿cómo podemos contribuir a la construcción de la paz? Debemos reflexionar sobre lo que está ocurriendo, pero también actuar para prevenir la repetición de estas atrocidades en siglos venideros.
Completamos este número con una excelente selección de contenidos realizada por nuestro coordinador, Luis Eduardo Andrade, donde se incluyen el habitual podcast preparado por Ábel Bereményi. En esta ocasión con una entrevista a Raúl Rey-Gayoso y Carlos Diz bajo el título El trap español. La ética y la estética del neoliberalismo. Destacamos también la contribución de Marina Pibernat Vila y Luis Gárate Castro, sobre la construcción de la identidad de género en la era audiovisual, así como el texto sobre género y sexualidad en la biopolítica de la migración, de Diana Paola Garcés Amaya. Como video del mes ofrecemos el interesante Diálogo a Dos que mantuvieron en el último Congreso de AIBR las profesoras Isabel Jociles y Luzia Oca entorno a la temática de familias y maternidades.