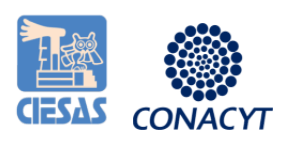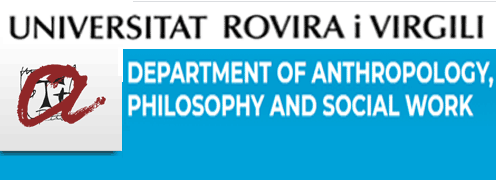Con diferencias culturales de expresión e interpretación, el suicidio ha formado parte de los tipos de muerte que han acompañado a nuestra especie hasta la actualidad. Es una de las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud (2014) por el incremento anual de las personas con suicidios consumados, estando en algunos países entre las primeras causas de muerte. En el Ecuador, país sudamericano ubicado en los Andes, la tasa suicidio alcanza el 9%, en su mayoría, generada por población adolescente/joven, masculina. ¿Qué les catapulta a la muerte autoinflingida? y ¿qué mecanismos de autoreconocimiento social provocan en su entorno a partir de esas muertes? Porque, en ciertos casos, la muerte puede constituirse en estrategia radical identitaria, que aunque se presente individual, genera rituales colectivos. Hombres asfixiados por las exigencias de sus roles masculinos ideales, que se ahorcan. Jóvenes indígenas que se enlazan a otros campos de significación, ajenos a los de sus antepasados. Campesinos que mueren por mano propia como efecto secundario de la intoxicación por plaguicidas que la pobreza puede comprar, la cara menos romántica del suicida. La lista es abundante. Una desesperada micropolítica de denuncia indirecta, pero tan intensa que produce silencio a su alrededor, ya sea por dolor o vergüenza de los que deben procesar ritualmente esas muertes “diferentes”. Devela alteridades negadas, apagadas y silenciadas, que en la autoeliminación se erigen como producto de violencias naturalizadas en la vida social, política, cultural, sexual y económica.