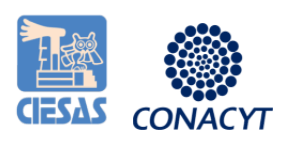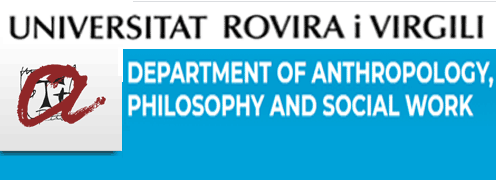En el marco del capitalismo tardío, ese complejo entramado de actividades que se denomina turismo ha asignado nuevos sentidos y significados a la comida, la autenticidad y las identidades. Muchos procesos de patrimonialización llevados adelante en América Latina han puesto en valor cocinas e ingredientes marcados por lo étnico para atraer un perfil de visitantes que buscan experiencias únicas. Tras el “exterminio” de los charrúas en 1831, durante casi un siglo Uruguay construyó una imagen pública en la que se jactaba no sólo de ser el único país del continente sin el “elemento retardatario” del indígena, sino de haber conseguido diluir las diferencias en lo que se dio en llamar un crisol de razas, de corte europeo. Sin la presencia de comunidades “étnicas”, y con el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos de divisas, hace quince años, en Uruguay comenzó a formalizarse un discurso que propone el uso de frutos nativos y recursos marinos locales como base para la creación de una cocina propia y auténtica para satisfacer esta demanda turística. La construcción de este discurso es impulsado por un número creciente de cocineros no organizados y, al mismo tiempo, por una política pública activada por ciertos dispositivos del Estado. Esta cocina imaginada a su vez necesita legitimarse en una nueva narrativa de la nación que debe negar las ficciones orientativas dominantes y poner en el centro del discurso a un elemento que siempre estuvo deliberadamente ausente: lo indígena.